«A quién corresponda»
- RUBENS PINTOS MARTÍNEZ

- 21 ene 2016
- 15 Min. de lectura

El 14 de julio de 1789, con la toma de La Bastilla por parte de las clases populares, se dio por iniciada lo que, según los expertos, conocemos como la Revolución francesa, y también, según muchos de aquéllos, el principio de la, denominémosla así, «Era Capitalista» . Las proclamas burguesas de «Liberté, Égalité e Fraternité» en su «Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789» , sentaban las bases de lo hasta hoy, demócratas de nuevo cuño del mundo capitalista occidental, defienden como «nuestros valores y modo de vida».No seré yo quien, desde luego, dude de tales valores y de su reafirmación.
Sin pretender parecer – lo cual seguramente no lograré a pesar de mis intentos – demasiado pedante y apelando a quienes de éstas cosas más entienden, cuando René Descartes, en 1637, daba a conocer su «cogito ergo sum» («pienso, luego existo» ), le estaba cortando la cabeza a Luis XVI; es más, remontándonos más todavía en el tiempo y sugerido por las mismas voces, cuando Colón descubre América, en ese crucial momento de la Historia, se inicia verdaderamente la «Era Capitalista» . Más tarde – algo al que no haga mucho caso el lector (debido a su procedencia, la mía) – pasaría a conocerse como «Capitalista burguesa»; porque como todos bien conocemos, la Revolución francesa no fue más que una revolución burguesa. Como lo fue el descubrimiento de América, un descubrimiento burgués; ¡diantres!, hasta Descartes era burgués.
Pero la revolución no sólo implantó un nuevo orden político, social y económico, trajo consigo una nueva religión: los Estados Modernos.
Los enciclopedistas Diderot, d'Alembert, Voltaire, Rousseau, Turgot, Montesquieu y otros pensadores ilustres, llenos de «razón» y su «medio», la «educación», colocaron la primera piedra para la construcción de esos nuevos «Estados Modernos», y sobre la que edificar la «nueva fe». «Educados» , «ilustrados» en nombre de la «razón» y en «defensa de los Estados y sus creencias» (que son las de todos; las de tantos «seudo-políticos» a los que se les llena la boca de democracia) se acometieron las mayores barbaridades, atrocidades, genocidios, etc. – entre ellos dos guerras mundiales, con lo que ello significó en su momento y para la posteridad – que la humanidad había conocido hasta entonces. Una vez más – y disculpen ustedes mi falta de aportación propia – tiraré de sabios en la materia, de los cuales aprendí la célebre cita de Primo Levi (1919-1987, escritor italiano de origen judío sefardí): «Existe Auschwitz, por tanto, no existe Dios». Bueno, a Dios, ya lo matara Nietzsche en el XIX.
Fíjese, el amable lector, que razonablemente «educados y henchidos de ilustrada fe», en nombre del «Sacro Estado» se enviaron al matadero a millones de personas sin todavía hoy tener muy claro el porqué. Puede que, para algunos, e incluso la mayoría, sí. Yo, desde luego, no. O desordenemos, si prefieren, el orden de los factores, y observaremos que en nada se altera el resultado. Con esos mismos principios se conquistó, se colonizó y hasta ocupó lo propio y ajeno, siempre en la creencia de obrar por la «civilización, nuestro modo de vida, nuestros valores y democracia». Sobre esos polvos se edificaron estos lodos; los supremos principios de la Revolución, «Liberté, Égalité e Fraternité», la «buena razón» de los enciclopedistas con su «educación ilustrada» y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fueron absorbidos por una clase social (una élite, mejor dicho), la burguesa, quien se vio devorada (a conveniencia) por un nuevo sistema implantado por ella misma: el Capitalismo. Si conviertes una sociedad en un mercado, al final, sólo quedará este último.
Deberán, una vez más, disculpar mi pedantería. Nada más lejos está aquí impartiros lecciones de nada, y menos de historia. Podría seguir discurriendo a lo largo de la misma y exponeros una compilación anodina de datos que, estoy seguro, todos ustedes conocen. Mi propósito no es ese. Al menos no es el que me indujo a escribir este bien poco dotado y tosco compendio parcial de mi, digamos, pensamiento. Lo dicho hasta ahora, en nada servirá para su entendimiento y aclaración. Repito, no seré yo quien dude de los valores arriba reseñados, ni quien justifique cualquier tipo de violencia en contra de los mismos. La violencia, sea cual sea, provenga de donde provenga y ejerza quien la ejerza, limitadas veces puede emplearse como un medio para la obtención de un fin y, si en todo caso deba producirse, siempre será al amparo de la legítima defensa o de una causa superior.
Concordarán conmigo que existen varios tipos de violencia, así como varios modos e incluso motivos de, y para acceder a la misma. Yo añadiría, además, dos tipos de género: «la legal y la legítima». A esta segunda ya me he referido y es a la única que justifico, y no porque así pueda determinarlo la primera de ellas, como lo contempla nuestra legislación, sino porque es la más moralmente decente. Es la que se sostiene como último recurso contra las injusticias, por muy legales que sean éstas. Para combatir un «Estado tirano», por ejemplo, puede ser un recurso, aunque deba admitir que nunca o casi nunca es la solución. Los modos de acceso son amplios y en la mayoría de los casos tienden a ramificarse. Se puede ser violento de muchas maneras, y no sólo con métodos estrictamente físicos, sino a través de otros más sutiles. A través de la palabra, por ejemplo, con lo que se dice y escribe o con lo que se legisla o deroga. Con las formas, como no, y con el fondo, por supuesto. Sobre todo, con nuestros actos. Si mantenemos una actitud hostil, provocadora, «chulesca», si me lo permiten, ofensiva en forma y fondo, no podemos por menos que encontrarnos, a su vez, con formas y fondos hostiles; con réplicas, en definitiva, violentas. Analicemos, por un momento, sin ataduras «ideológicas y/o religiosas-culturales» y sin hipocresías, los conflictos actuales del llamado Oriente Medio. Pues bien, remitiéndonos nuevamente a los factores históricos, ¿no tendrá que ver, y mucho, Occidente en todo ello? La respuesta es, desde mi humilde opinión, obvia: ¡pues claro que tiene que ver, y mucho! No desglosaré aquí un sinfín de datos de historia reciente, de lo que supuso la colonización y posterior descolonización de los países en conflicto, de cómo fueron «explotados» y luego «abandonados» a su suerte por parte de los colonizadores, de cómo se repartieron «botines, poder y fronteras» (Conferencia de Berlín 1885)… y lo único que se nos ocurre, en pleno siglo XXI, al «amparo de la legalidad», de «nuestro modo de vida» y, lo que es peor, de «nuestros valores y democracia», es «la guerra preventiva»; ¿y nos extraña que ésta se nos vuelva en contra?
El pasado 14 de noviembre de 2015, el Presidente de la República Francesa, declaraba, tras los atentados de la noche anterior (13/11/15), que el acto cometido en París por parte del «Dáesh», era un acto de guerra y que Francia respondería al ataque de la forma debida, de lo que se desprende que ésta nación europea se encuentra en guerra. Ya he expuesto en este breve y poco interesante reflejo de mí, cual es mi postura con respecto a la violencia. Vaya por delante, pues, mi más sinceras condolencias y solidaridad con los cerca de 130 muertos y más de 300 heridos habidos en el citado atentado, así como a todos los que, de una forma u otra, han vivido tan trágica experiencia. No quisiera de ninguna manera aparecer aquí como un tipo insensible a tanto dolor. En este caso, además, me une con el país vecino más de lo que el lector casual pueda suponer. Dicho esto, no puedo dejar tampoco pasar por alto, por llamativo, las palabras del Presidente francés, quien viene a decir que «Francia está en guerra». Se me hace un tanto difícil entender el poco entendimiento de un estadista tal, sin entrar, claro está, en otros derroteros que poca o ninguna cabida tienen en esta exposición. Francia, Monsieur Hollande, hace algún tiempo – antes de los atentados del 13-N – que está en guerra. ¡Sí, sí, en contra del «Estado Islámico» y en defensa de «los valores y modos de vida de los cuales los franceses son pioneros»! O, al menos, así es como ellos se ven. El chauvinismo tiene mucho que ver con mirarse demasiado el ombligo…
En defensa de unos valores y modo de vida, hemos querido importar e imponer a todo el mundo «nuestros valores y modo de vida» en nombre de la «civilización», sin habernos parado a pensar antes que, tal vez, esos lugares ya estaban «civilizados» a imagen y semejanza de sus propios valores y modo de vida. Tal vez fuera porque, lisa y llanamente, a unos cuantos de esos ya citados «racionalmente educados», les interesó que así fuera y así nos lo hicieron creer. Por nombrar, aunque sólo sea de pasada, lo que los neerlandeses hicieron para imponer «sus valores y modo de vida» en la actual Sudáfrica, con la interpretación torticera que tomaron del reformista cristiano Calvin, los que les condujo a la justificación del «apartheid: un valor y modo de vida para la mayoría civilizada de la minoría blanca», que legitimaba un régimen de separación en el que la población negra era vista como de inferior categoría. Por sólo hablar de los que en el continente africano se quedaron, y no de los que optaron directamente por la conquista y expoliación como fue la de América. O para todos aquellos que me acusarán de remitirme a hechos ya muy lejanos en la historia (¡cuán equivocados están!), les recordaré las más recientes mentiras versadas sobre «armas de destrucción masiva» que amenazaban con destruir… no lo repetiré por ser demasiado repetitivo… Todo en «nombre de la razón» que nos dan nuestros ya tan cacareados «valores y modo de vida». Reitero, no seré yo quien discuta las virtudes – que las tienen – de esos valores y modo. Pero no con ello caeré en su defensa a ultranza, ni que crea que son verdades absolutas inmutables ni sean los únicos y verdaderos valores y modo de vida.
Cuando les «sans-culottes burgueses» triunfaron con su revolución, exclamaron al mundo haber acabado con «L’ancien Régime», es decir, que había nacido un «nuevo orden social», que no sólo habían dado fin a una antigua forma de poder tiránico, sino que habían sepultado para siempre sus ideas y principios. Había nacido, en definitiva, unos «nuevos valores y modo de vida». Pues bien, aunque lo que vaya a decir a continuación no sea del todo fiable, ya que me remitiré a mí escaso poder de retención, se me viene a la memoria lo que creo dejó dicho nuestro seguramente más ilustre filósofo, D. José Ortega y Gasset. Según él, las gentes que triunfaron con la revolución francesa eran básicamente comerciantes, negociantes, artesanos, etc. gentes con mucho poder económico en su conjunto, pero con limitado bagaje cultural, proveniente, en el mayor de los casos, «de las bajas clases sociales» (de los burgos, que no del campesinado). Adoptaron, claro está, una vez en el poder, «las viejas y convenientes costumbres de L’ancien Régime», descartando las buenas y nobles que los mandamases de la época, entonces La Nobleza, poseían (que, aunque no lo parezca, sí las tenían). Su «palabra», por ejemplo; o su respuesta ante la guerra: el Noble era el primero en dirigir a sus tropas y, en la mayoría de los casos, las razones de orden económico no eran las que primaban para el inicio de un conflicto armado. Puede que hoy no podamos decir lo mismo.
Hemos pasado con el «neo-liberalismo» de la «economía con mercado» a la «economía de mercado», hasta acabar en una «sociedad de mercado» . Y esto, lo queramos o no, ha influido notoriamente en todos los ámbitos y aspectos de «nuestros valores y modo de vida», y no sólo a título colectivo, sino individual. El modo hace mucho tiempo que en nada se aproxima siquiera al que, por no retrotraerme demasiado en el tiempo, imperaba entre mi generación. A los valores les sucede más de lo mismo, con la peculiaridad desoladora de que en la práctica han desparecido, o muy cerca de ello están. Soy de los que afirman que la actual crisis no fue provocada inicialmente por una «crisis financiera», sino por una «crisis de valores por pérdida de los mismos», en una sociedad egoísta, cobarde, débil, victimista, decadente, degradada intelectual, moral y culturalmente por sus propios componentes a través del mercado libre (tanto tienes tanto vales) y la globalización (donde la supuesta «colectivización de los mercados» ha reducido a la mínima expresión al individuo: en la era de las comunicaciones estamos – «nos sentimos», que es más grave – más solos que nunca). Así pues, las llamadas a la defensa de «nuestros valores y modo de vida», necesitan, cuando menos, una revisión a fondo. Rescatemos de ellos sus mejores virtudes, pero no hagamos de las mismos un eslogan con los que pretender dominar el mundo a través de su liturgia. Mientras nosotros alcanzamos el cielo con la adquisición de lo último en telefonía inteligente o el vehículo que todo lo hace por nosotros, hay quien está dispuesto a inmolarse por su fe. Estos comportamientos e infinidad más de ellos, debería, cuando menos, hacernos reflexionar y replantearnos nuestro modo de vida y, sobre todo, nuestros valores. En contraposición a la violencia está el diálogo. El poder de la palabra.
Ya Platón, hace más de 2300 años, decía que unas de las mejores maneras de llegar al conocimiento pleno y aproximarse lo más posible al mundo de las «Ideas», era través del diálogo. Él mismo deja constancia de su obra en forma de diálogos; de «Hipias» Menor a «Timeo». Pero, ¿cómo poder dialogar en una sociedad tan individualizada, corrupta y mediatizada? Yo lo veo difícil. Ya he hecho referencia a la era de las comunicaciones. Hoy tenemos la red de redes preñada de un motón de «ramificaciones sociales» y no sabemos comunicarnos, siquiera no hemos tomado la molestia de aprender a hacerlo. No hay nada más que darse una vuelta por cualquiera de esas «redes» y comprenderán de lo que les estoy hablando. Yo no soy ajeno a las mismas, y puedo asegurar que me cuesta lo mío entender a algunos que por allí pululan. Otras de las referencias a las que aludí fue al declive «cultural-intelectual» (el moral es casi inexistente en estos medios) en el que ha degenerado nuestra sociedad. El mantener, pues, un diálogo entre «iguales», se hace harto difícil en los tiempos que corren. No sólo se percatará de ello el avezado lector que tales males descritos se circunscriben a las mencionadas redes sociales de la red de redes, sino también a la compuesta por las denominadas fuentes de información oral y escrita, a los medios de comunicación clásicos, me refiero. Es lastimoso verles doblegarse a todo tipo de intereses y sobre todo de poder. Ya no sólo mienten, sino que manipulan, lo que viene a ser más vergonzante si cabe.
Todo «poder» se mantendrá, entre otros, sobre el poder de la información, y es por ello que acallará cualquier voz que no le sea favorable. Será quien dictamine las directrices a seguir y contará para tal fin con sus «secuaces», quienes a través y con sus medios publicitarán la mano que les da de comer. El «poder» es por antonomasia el gran «gurú de la mentira». Nada nuevo aportaré mencionando a Joseph Goebbels, Ministro de Educación Popular y Propaganda del III Reich, quien expuso sus 11 Principios de Propaganda al servicio del Nazismo, pero que, como Maquiavelo, sólo expuso por escrito lo que todo «poder» siempre realizó, realiza y realizará. No tiene desperdicio – ni ninguno de los 11 – su sexto Principio: «Principio de orquestación: La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas». De aquí viene también la famosa frase: «Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad». Si no les convence un ideólogo de una forma de gobierno totalitario, vean pues el decálogo del inventor de la teoría de la propaganda y las relaciones públicas (Propaganda, 1928), Edward Louis Bernays, austríaco y sobrino de Freud, quien se educó y desarrolló su trayectoria profesional en los Estados Unidos. Con tales precedentes, tomaremos, claro está, todo lo que toda «forma de poder» quiera decirnos con el mayor de los «sentidos críticos» que podamos adoptar y, cuando aquélla nos invite al diálogo, pongámonos en alerta. Nos ofrecerá lo que no está dispuesta a ceder. Nos hablará de diálogo en condicional, de esas «líneas rojas» que nadie – excepto ella misma – puede traspasar. Un diálogo basado en el «yo digo y tu escucha» , donde todo pueda debatirse sin que nada contradiga los dictámenes del «Sacro-santo Estado» y sus «verdades reveladas» ; y, si en todo caso deben serte explicadas, «doctores tiene el poder».
Se les llenará la boca de democracia a todos esos «predicadores del Sacro-santo Estado», convenciéndonos que el poder está en nuestras manos cuando como «borregos» nos aleccionan en como depositar nuestro voto en las urnas. Nos contarán las mil y una virtudes de la «fiesta de la democracia», sin que nos paremos a pensar que la cosa es más seria que una mera fiesta. Nos harán «creer» que ésta es «la mejor y única forma conveniente de convivencia», que lo que pueda venir de novedoso o que lo que podamos «readoptar» de nuestro bagaje histórico es peligroso, que la fórmula es, en definitiva, sino la mejor, «sí la menos mala de todas las posibles»; pero lo peor es que nos harán «tragar» con que esto es la democracia, y que ésta, como es sabido, se basa en el diálogo. Ellos que con nadie quieren hablar.
No hará falta remitirnos a ejemplos ninguno para ilustrar lo que vengo diciendo, aún con mandatos democráticos ordenados por sufragio universal a través de los votos – que no voces – emitidos de la mayoría, no quieren hablar. ¿Cómo queremos que hablen, si no nos escuchan? Si lo que quiere el pueblo es que se le escuche, que empiece por practicar «bramando en el desierto». Interpretan, bajo «el prisma del poder» – léase también «poderes» –, lo que a éste más le conviene: el inmovilismo. Toda forma de poder, al igual que toda religión, en esencia, nunca cambia. Sólo cuando ciertas condiciones sociales, económicas, culturales e incluso político-históricas se dan y favorecen un cambio de tendencia – como una revolución, por ejemplo –, entonces puede derrocarse el «poder establecido» por otro que ocupará su lugar, y ese nuevo «poder» se reestablecerá como lo hiciera su antecesor. Para que un diálogo fructifique debe darse entre «iguales». De nada nos servirá entablar cualquier tipo de conversación con quien no sea o no se considere «nuestro igual», a pesar de todas las promesas dadas para el alcance de esa supuesta igualdad. Lo que todo «poder» propone con la misma, no es más que una «idea de unidad o unitaria , una «forma de sociedad igualitaria» que no es más que «una forma unitaria de pensamiento único». Con ella se ahorrarán los conflictos que puedan derivar del pensamiento libre, plural y diverso y sus derivadas culturales, sociales, políticas… filosóficas incluso.
Cualquier diálogo, por tanto, se verá sofocado por esa idea de unificación.
Volvamos a la historia, la cual, como siempre en estos casos, nos clarificará los conceptos. La Antigua Grecia (la Grecia Clásica) dejó de florecer, y con ello su esplendor, cuando sucumbió al «Imperio Alejandrino y el mundo se helenizó». Roma empezó su decadencia al tiempo que se convirtió en imperio, y de todos es conocido lo que la caída de éste último significó. Las propias comunidades cristianas primitivas fueron barridas de las doctrinas cristianas cuando fueron tan grandes que fueron absorbidas por el «poder unitario del papismo». Que no decir del «federalismo medieval», la liga hanseática, el esplendor de los distintos principados de la Italia del Renacimiento (Florencia, Génova) o de sus repúblicas (Venecia), que cuando se les dio por abrazar a las «nuevas y provechosas alianzas de los grandes estados modernos», desaparecieron sin más. O cómo olvidarse de los Reinos de Taifas habidos en la península ibérica bajo dominación musulmana, que pasaron al ostracismo una vez conquistados por «la unión de los reinos cristianos del norte comandados por los Reyes Católicos» . Por no referirnos a los «things» germanos destruidos por el imperialismo romano. Todas éstas formas de estado tenían algo en común: la proximidad entre sus miembros a través de sus lazos, muchas veces, sanguíneos. Por ello el diálogo era fluido y los acuerdos solían darse por mutuo acuerdo a través de convenios económicos autárquicos.
Para ilustrar lo que pretendo transmitir lo arriba expuesto, haré, a modo de ejemplo, referencia a los citados «things» germanos. Las comunidades germánicas de la época se componían, por lo general, de unas cien familias («hundertschaften») en colonias dispersas sobre una determinada extensión de tierra; diez o veinte de esas colonias o «hundertschaften» conformaban una tribu, cuyo territorio era denominado «Gau» y, a su vez, las agrupaciones de tribus emparentadas constituían un pueblo. Las «hundertschaften» se repartían entre sí el territorio, de manera tal que, periódicamente, se volvían a hacer repartos, por lo que se evitaba por largo tiempo la propiedad privada de las tierras. De hecho, lo único que podría asociarse con la posesión privada eran las armas, herramientas acondicionadas por uno mismo y otros utensilios de uso diario. Todas las cuestiones importantes se debatían en asambleas populares generales o «Things», y se tomaban en ellas los acuerdos. Del mismo modo o parecido, convivieron durante siglos las primeras comunidades cristianas. En siglo IV a. C., Aristóteles nos advertía de lo siguiente: «Un estado no puede hacerse con diez hombres, y a partir de cien mil, ya no es un estado» . No hay que tomarse, claro está, estos números al pie de la letra, entre otras cosas porque muchos conceptos de la época – entre ellos el numérico – nada tienen que ver con los de hoy en día; pero sí nos acercará a la idea que el filósofo quería transmitirnos: demasiados pocos hombres seguramente no podrían conformar un estado, si bien, un número exagerado de los mismos dejaría de serlo. Ponernos en contacto y de acuerdo entre más de cien mil almas puede presentarse como una quimera, por lo que se deduce que es improbable gobernarlas de forma adecuada. Y así, hubo que inventarse «maneras alternativas de gobernabilidad y la necesidad del poder». Éste no intentará el diálogo por improbable ante la inmensidad de los nuevos estados modernos; nos tutelará, nos dirá lo que podemos y no podemos hacer, cuáles son nuestras obligaciones y orientará nuestros derechos, se entrometerá en la intimidad de nuestros hogares y la propia, nos aleccionará sobre el bien y el mal, la moral, la ética y las virtudes que a todo ser le corresponde, como nacer, vivir y morir, en definitiva, nos adoctrinará; nos arrebatará todo cuanto nos pertenece que no es más que nosotros mismos, nos coaccionará, acusará, juzgará y condenará con o sin nuestro consentimiento, nos transformará, en definitiva, en lo que a él más le convenga y, cuando todo esto no le funcione, forzará su huida hacia adelante con la imposición, la conquista y la globalización»... Y todo en nombre del «Sacro-santo Estado», que ha engordado tanto, se ha hecho tan grande, tan inmenso, que en él todos somos extraños, foráneos los unos para los otros y, como marabunta, tsunami, riada… se lo lleva todo por delante, incluido «nuestros tan amados y sobrevalorados valores y modo de vida» .
rpm ‘16
Euskadi-Galiza, xaneiro 2016.

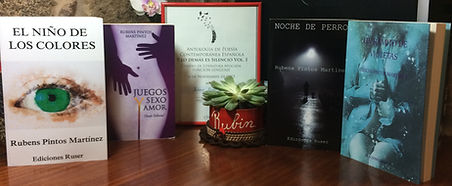

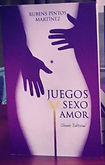




Comentarios